Tercer Milenio
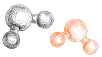
En colaboración con ITA
bio, bio, ¿qué ves?
¿Puede una infección volvernos menos empáticos?
El proceso inflamatorio asociado a una infección podría influir sobre cómo empatizamos hacia el sufrimiento psicológico ajeno.

Cuando un virus, una bacteria o cualquier otro tipo de patógeno entra en nuestro cuerpo, nos sentimos mal. Fiebre, fatiga, pérdida del apetito y debilidad muscular son algunos de los síntomas más habituales que padecemos durante un catarro, una gripe o alguna otra enfermedad causada por un agente infeccioso. No obstante, este conjunto de manifestaciones clínicas que nos hacen sentirnos un trapo, no se deben al patógeno; al menos, no directamente. Es nuestro propio cuerpo el que causa gran parte del malestar general que nos da esa sensación de estar enfermos.
El sistema inmunitario es el responsable de estos cambios. Cuando una célula del cuerpo es infectada por un patógeno, el sistema inmunitario va a activarse para combatirlo. En este proceso son esenciales las citoquinas, unas proteínas producidas por los distintos agentes del sistema inmunitario que sirven para transmitir información. Por ejemplo, van a servir para alertar al cerebro de que estamos bajo ataque. Será este órgano, desde su posición privilegiada como centro del control del cuerpo, el que ponga en marcha una serie de mecanismos que faciliten la acción del sistema inmunitario. Eso sí, como desagradable daño colateral, nosotros nos vamos a sentir bajo mínimos durante un par de días.
Cuando tu cuerpo te hace sentir como si te hubiese atropellado un autobús
Detrás de esta sensación de estar pachuchos, por tanto, se esconde una batería de cambios a nivel metabólico que buscan, por un lado, optimizar la acción de las células del sistema inmunitario. Por otro lado, también persiguen frenar la expansión del patógeno en el cuerpo, y así ponérselo incluso más fácil a nuestro sistema defensivo. La fiebre, por ejemplo, es beneficiosa para la acción de muchas de las células del sistema inmunitario, ya que su rendimiento aumenta al subir el termostato corporal.
Por lo que respecta a la fatiga, se debe a que el sistema inmunitario activado requiere muchísima energía. En plena respuesta inmune, en torno al 30% de los nutrientes del cuerpo se destinan a las células inmunitarias. Eso deja un poco a pan y agua a otros tejidos que tienen unas necesidades muy altas de glucosa, como el músculo-esquelético, lo que nos hace sentir débiles, cansados y, en general, como si nos acabase de atropellar un autobús.
Lo que puede resultar paradójico es que en estas circunstancias no tengamos demasiada hambre. Esta es otra consecuencia de la acción de las citoquinas sobre el cerebro: la pérdida del apetito, que puede venir en forma de inapetencia sin más o acompañada de unas nada agradables náuseas. Aunque parezca contraproducente, esta medida sirve para que el sistema inmunitario cuente con más nutrientes. Lo que ocurre es que este ayuno produce un cambio en nuestro metabolismo para favorecer el uso de los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo, aumentando su disponibilidad en el torrente sanguíneo y permitiendo que las células del sistema inmunitario los consuman.
Hoy no salgo, me quedo en casa porque no me encuentro bien Además de estos cambios a nivel metabólico, las infecciones también afectan a nuestro estado de ánimo y a nuestro comportamiento a nivel social. Cuando estamos enfermos tendemos a quedarnos en casa solos, con pocas ganas de hacer nada y mucho menos de socializar. Se cree que esta reducción de la actividad social puede ser un intento del cuerpo de ahorrar energía, para así destinarla a combatir la enfermedad.
A lo largo de los años, se ha estudiado cómo un proceso infeccioso puede afectar a distintos aspectos del comportamiento humano, pero hasta ahora no se ha explorado su posible influencia en uno de los rasgos más humanos: la empatía, la capacidad de ponernos en la piel del otro y comprender lo que siente.
Para determinar si padecer una infección puede afectar a nuestra capacidad de empatizar, un equipo de investigación planteó el siguiente experimento. Se escogió a 52 mujeres sanas de entre 18 y 40 años y se dividieron en dos grupos. A uno de los grupos se les inyectó una endotoxina bacteriana llamada lipopolisacárido para simular un proceso infeccioso. Al otro grupo, el control negativo, no se le administró. Una vez que las voluntarias comenzaron a notar el malestar general propio de una infección (o no, en el caso del grupo control), se les pidió que evaluasen distintas imágenes. En estas fotografías se podía ver a mujeres sufriendo daño somático, psicológico o manteniendo una relación emocionalmente neutra con un varón.
Los investigadores observaron que las mujeres que estaban sufriendo la infección simulada tendían a empatizar menos hacia las imágenes que mostraban sufrimiento psicológico. Curiosamente, esto no parecía influir sobre la empatía que mostraban por las fotografías de mujeres padeciendo un dolor somático.
Esto llevó a concluir a los responsables del trabajo que padecer una infección podría afectar a nuestras relaciones interpersonales, al reducirse la capacidad de empatizar con el malestar a nivel psicológico de otros cuando estamos enfermos. La explicación que barajan para esta reducción de la empatía es un posible ahorro de energía para destinar más recursos a combatir la enfermedad en lugar de a preocuparnos por el otro.
Por más interesante que resulte este trabajo, debemos tener bien presentes sus limitaciones. La primera de ellas es que no podemos generalizar sus resultados. Aunque bien planteado, ya que los criterios de selección de las voluntarias fueron bastante exhaustivos (por ejemplo, no se incluyeron mujeres fumadoras ni que tomasen anticonceptivos hormonales, para tratar de eliminar su influencia sobre los resultados), este estudio se limita a mujeres jóvenes y sanas. Así que no podemos pensar alegremente que otros grupos poblacionales, como los hombres mayores de 60 años, por ejemplo, vayan a responder igual. Además, tampoco queda claro si esta menor empatía se limita a personas desconocidas o si también se daría hacia nuestros seres queridos.
En cualquier caso, esta es una dimensión de los procesos infecciosos que no se había explorado hasta ahora y que abre una interesante nueva vía de estudio. ¿Acaso padecer un proceso catarral podría influir, por ejemplo, en que votemos a un partido político o a otro porque empaticemos menos con el sufrimiento ajeno? Esta y otras preguntas tendrán que ser respondidas con investigaciones futuras.
-Ir al suplemento Tercer Milenio
Apúntate y recibe cada semana en tu correo la newsletter de ciencia



