Tercer Milenio
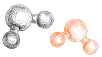
En colaboración con ITA
Aquí hay ciencia
La ciencia de la cocina de las abuelas
La ciencia no llegó a la cocina con las espumas, las esferificaciones y otras innovaciones introducidas por Ferrá Adrià y el resto de innovadores cocineros que abanderaron la gastronomía molecular como "el diálogo entre ciencia y cocina". Nuestras abuelas, y también las madres de nuestras abuelas, aplicaban mucha ciencia a sus elaboraciones. Detrás de sus recetas tradicionales y de los trucos culinarios transmitidos de generación en generación siempre hay una interesante explicación química.

Pensar que la química hizo acto de presencia en los fogones de manos de la cocina de vanguardia, especialmente de la llamada cocina molecular, es un error como un castillo. La química ha estado presente en los fogones desde el preciso instante en que los primeros Homo erectus se dieron cuenta de que poniendo la carne al fuego, esta cambiaba de color y de textura, se reblandecía y era más fácil de masticar (y digerir) que la carne cruda.
Mi abuela Isabel también desconocía los cambios moleculares que inducía mientras guisaba carne, pescado, legumbres o verduras. Pero a estas alturas tengo muy claro que manejaba más química y ciencia dentro de sus sartenes y cacerolas que cualquier técnico de laboratorio.
Que "no hay mala cocinera con tomates a la vera" era uno de los refranes populares más repetidos por mi abuela. En cierto modo era consciente de la riqueza de matices que aporta esta hortaliza al paladar. El tomate sabe a compuestos de azufre, los mismos que dan aroma a las carnes. Saben también a ácido cítrico y ácido málico. Saben a azúcares y saben a geraniol, un compuesto volátil que potencia su dulzor natural. Si están maduros saben a furaneol, una molécula aromática que comparten con las fresas. Pero sobre todo saben a ácido glutámico, la principal molécula responsable del sabor umami. Ese maravilloso quinto sabor (reconocido como tal desde los años ochenta) que nuestro cerebro reconoce como la marca gustativa de las proteínas y sus aminoácidos, ladrillos básicos para construir las estructuras de la vida.
Además de por su caleidoscópico sabor, el tomate es omnipresente de una punta a otra del Mediterráneo porque concentra grandes cantidades de licopeno, un antioxidante que se conserva intacto tras pasar por los fogones. Y que tiene la capacidad de fulminar las toxinas que dañan el ADN celular, protegernos frente a ciertos tumores, mejorar la fertilidad masculina y combatir el colesterol, entre otras bondades.
Cuando al tomate se le unen aceite de oliva, cebolla y ajo, se conforma un cuarteto poderoso. Lo llamamos sofrito, y es la base de infinidad de guisos de carne y pescado, cazuelas, potajes y, por supuesto, de la paella. Pues bien, según demostró hace unos años un equipo de investigadores de la Universidad de Barcelona, la sinergia entre estos cuatro ingredientes funciona aún mejor que el tomate en solitario, o incluso que cada uno de los ingredientes por separado.
Por un lado, porque cocinando el tomate con la cebolla durante una hora se producen cantidades ingentes de ciertos isómeros del licopeno especialmente beneficiosos para el corazón. Por otro, porque a las bondades de los carotenos del tomate se les suma el efecto saludable de los polifenoles de la cebolla y el ajo, que protegen frente a las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes y ciertos tipos de cáncer.
El ajo y la cebolla tienen un valor añadido. Ambos intensifican y hacer más duradero el sabor de lo dulce, lo salado y lo umami. Es como si le subiésemos el volumen al sabor. Los japoneses le llaman a eso kokumi, e implica que añadiendo ajo o cebolla a una salsa podemos disminuir la cantidad de sal necesaria para que resulte sabrosa.
De sabores, lo he descubierto con el tiempo, mi abuela sabía un rato. Cuando preparaba su famosa sopa de tomate, con pan asentado mojado en un caldo generoso de tomate, cebolla y pimientos, siempre ponía en la mesa un puñado de uvas. Uvas que a todos nos sabían bastante más dulces de lo normal. Tiene una explicación, y es que en la lengua contamos con un receptor del dulzor, el SGLT1, que solo se activa cuando están presentes simultáneamente la glucosa y el sodio de la sal, de ahí el éxito de su combinación, y también el sabor a ósculo de las uvas con queso.
A estas alturas, he perdido la cuenta de a cuántas comidas familiares nos convocó mi abuela. Lo que está claro es que con esa iniciativa suya nos hizo más bien del que imaginaba. Porque además de reunir en sus cacerolas los mejores ingredientes y sacarles todo su jugo y sabor para deleite de nuestros paladares, nos sirvió la felicidad en bandeja.
No exagero: el psicólogo británico Robin Dunbar y sus colegas de la Universidad de Oxford han demostrado que cuantas más veces comemos acompañados, más predispuestos estamos a sentirnos satisfechos con nuestras vida. Además de que sentándonos juntos a comer liberamos tantas endorfinas como haciendo deporte y se fortalecen los lazos sociales.
Tiene sentido si pensamos en esa sensación de entendimiento y unión que nos envuelve cada vez que nos reunimos con los nuestros en torno a una mesa, y que todos hemos experimentado alguna vez. ¿Indescriptible? Casi, porque al menos el suajili sí tiene una palabra sin equivalente en ningún otro idioma para nombrarlo: ‘tuko pamoja’.
La sal, en su momento y en su justa medida
No hay nada mejor para pochar unas verduras que añadirles una pizca de sal de mesa mientras se cocinan. Debido a un proceso llamado ósmosis, el agua se mueve hasta equilibrar la concentración de sal dentro y fuera de los alimentos. Dicho de otro modo, las verduras saladas en la sartén ‘sueltan agua’, porque hay más sal fuera. Y eso hace que se reblandezcan con más facilidad.
Por si fuera poco, al reducir la cantidad de agua dentro de las células favorecemos la caramelización de los azúcares. ¿Por qué? Muy sencillo. El azúcar carameliza a 120ºC, y el agua hierve a 100ºC (y no sube de ahí). Por lo tanto, hasta que no se evapora toda el agua, no es posible que se inicie la caramelización. En ese sentido, podemos decir que añadir sal también endulza.
Lo que consideramos una idea brillante a la hora de cocinar las verduras, no lo es tanto si asamos un jugoso filete de carne o de pescado a la parrilla. Precisamente porque puede perder el calificativo de ‘jugoso’ en el camino. Debido a la ósmosis, un filete salado en su superficie expulsará toda el agua posible para intentar equilibrar la concentración de moléculas dentro y fuera de la pieza. Sin agua, quedará como una auténtica suela de zapato. De ahí que lo óptimo sea añadir la sal una vez retirado del fuego.
No solo importa cuándo, sino también cuánto. Con la sal ocurre un fenómeno curioso y es que, a altas concentraciones, activa simultáneamente los receptores de los sabores ácido y amargo. Casi como si le propinásemos un mordisco a un limón y a una aceituna sin aliñar a la vez. Y claro, nos repugna de inmediato. Este mecanismo biológico de seguridad es muy necesario si tenemos en cuenta que beber agua del mar podría provocarnos deshidratación extrema, fallo renal e incluso la muerte.
Elena Sanz Divulgadora y autora de ‘La ciencia del chup chup’ (Crítica)
-Ir al suplemento Tercer Milenio
Apúntate y recibe cada semana en tu correo la newsletter de ciencia


