Elogio del farias
Aunque la ley antitabaco ya se hace respetar prácticamente al cien por cien, aún hay quien echa de menos poder acabar un ágape en un lugar público fumándose un puro o un farias.
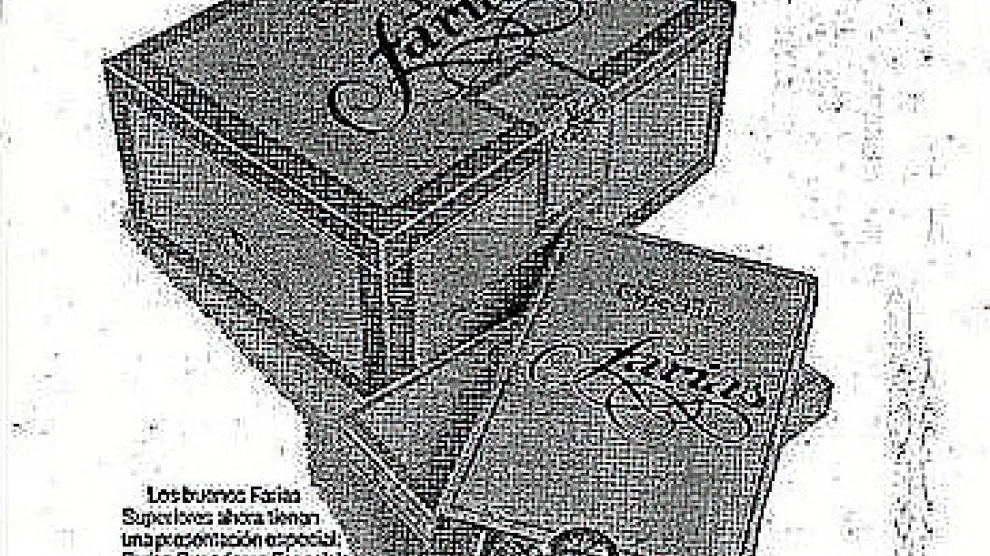
El pitillo nunca ha formado parte de las liturgias de la mesa. Los fumadores de cigarrillos que fuman entre plato y plato siempre han sido mirados con desdén por los puristas de la comensalidad porque el humo del cigarrillo inoportuno trastoca aromas, rompe el ritmo de las conversaciones mesuradas e incorpora a la mesa una estética acanallada y excesiva que conduce directamente a la marginalidad.
El rey de la mesa, el que aparecía siempre después del postre y cuya llegada originaba un leve murmullo de complacencia, era el puro, el puro habano. ¿A qué se debía el secreto de su éxito? ¿Por qué al puro lo respetan, incluso, los más feroces antifumadores?, nos hemos preguntado siempre los gastrólogos. Es posible que se deba a su liturgia cardenalicia, a ese barroquismo que le rodea y a ese conjunto de bellos chirimbolos que le adulan y le acompañan. El puro siempre aparece rodeado de acólitos y monaguillos vestidos de pontifical: tijeritas de plata, guillotinas diminutas, mecheros singulares, esbeltas cerillas, hojas de cedro. Es el lujo, el prestigio, la solemnidad y la estética lo que llega cuando llega el puro. Y también es el aire, las brisas de La Habana con su carnalidad y sus sones prodigiosos lo que subyace en su genética mestiza y tropical. El puro es contradictorio; es un caballero, sí, pero un caballero foráneo, que viene de muy lejos, un contador de historias que habla de la negritud, que silba o canturrea entre dientes un merengue apampichao. El puro nos cuenta siempre una historia que no entendemos del todo, nos susurra en cada aspiración la crónica de una pasión marchita que se queda a medio camino entre la mentira y el misterio. El puro nos engaña, pero lo hace tan bien, con tanto arte, que nosotros nos dejamos mecer por sus palabras falsas. El puro, el habano, como el tango, es una voluta de historias, una literatura.
El farias es diferente porque es hijo de otras manos, tiene otros humos, es más nuestro, más racial, más cercano. El farias lo hacían en La Coruña o en Gijón, pero ahora, como se cierran las fábricas y se quedan inmóviles las manos de las cigarreras, no sé dónde lo nacen.
El firmante se hizo fumador de farias por amor a su abuelo Dositeo, caballero lucense que llegaba siempre precedido de una nube de humo. "¿Estás ahí, abuelo?", preguntaba fascinado el nieto y don Dositeo emergía de aquel mar de niebla, exultante, sonriente, con el traje arrugado y lleno de quemaduras.
El mundo de los puros está lleno de clases, se estratifica en rangos, se divide en categorías. El farias ocupa uno de los últimos lugares del ranquin, es solo un puro sentimental.
Servidor lo fuma a veces y lo recuerda con frecuencia y en ocasiones confunde los humos de la Tabacalera con las nieblas de Tiroco de Arriba, esas nieblas de las nueve y media que le sorprenden en mitad del campo, que van y vienen amenazantes, fantasmagóricas, misteriosas, que se hacen y se deshacen a sus espaldas. El fumador de farias acelera el paso, regresa durante un instante a los terrores de la infancia y pregunta con un hilillo de voz: "¿Estás ahí, abuelo?".

