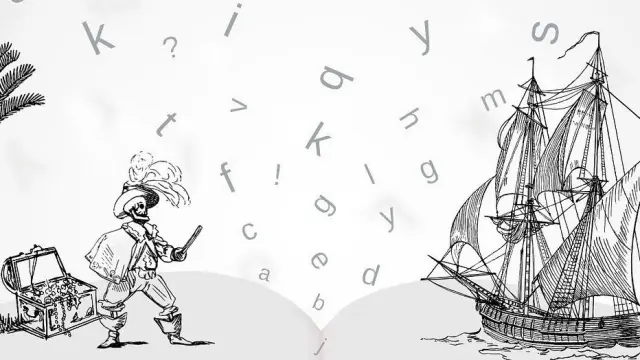Siete leguas
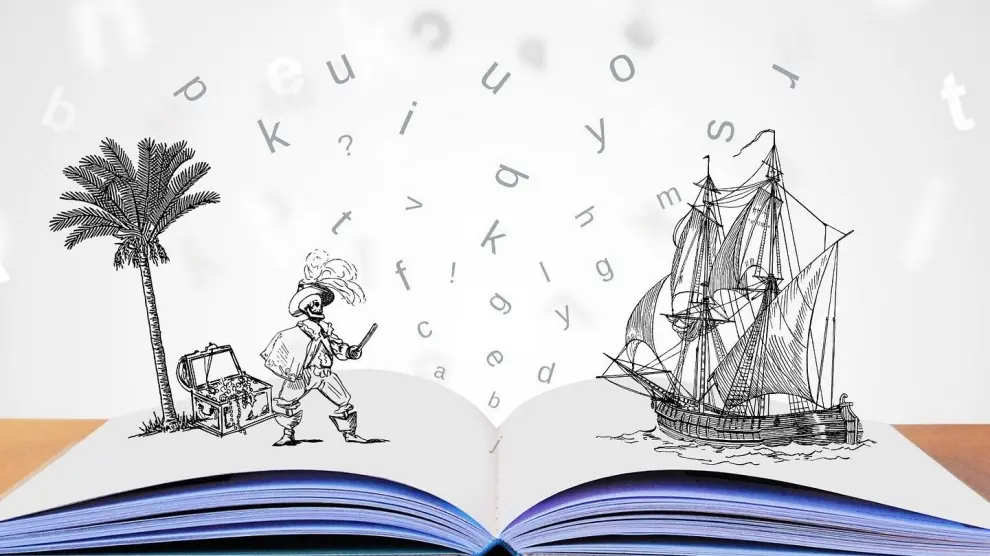
El territorio de los recuerdos está envuelto en la misma luz incierta que el mundo de los sueños.
Tenía un sombrero para cada día. Sombreros de cowboy, del ejército de la Unión, de mosquetero, de pirata, un gorro verde como el de Robin Hood y un sombrero de paja con un agujero como el de Tom Sawyer.
Los libros en los que aprendí a soñar estaban surcados de caminos y cada camino era una promesa de aventura. A los protagonistas de los cuentos les bastaba con echarse a andar por un camino cualquiera para que se les apareciesen todo tipo de personajes.
Mis botas no eran de siete leguas. Las compraba mi madre en las rebajas de junio de Galerías Preciados y cuando yo las estrenaba, en noviembre, me apretaban los pies.
Los caminos estaban poblados de fantasmas. En Malpasillo al abuelo de mi amigo Luis se le aparecieron dos hombres del pueblo de al lado a los que se decía que había matado a traición y sin motivos en los primeros meses de la guerra. El viejo soltó el saco que llevaba a la espalda y regresó corriendo a su casa, donde se encerró bajo llave. Luis me contaba que su abuelo se pasaba el día asomado a la pequeña ventana de la cocina y que se echaba a temblar cuando oía que llamaban a la puerta. Yo pensaba que el abuelo de Luis tenía el miedo metido en el cuerpo igual que el capitán Bill Jones, aquel tipo borracho y pendenciero al que le cruzaba la mejilla un sablazo que brillaba como un costurón de blancura siniestra. Sí, aquel pirata de la piel de Barrabás que se instaló en la posada del Almirante Benbow hasta que recibió la mota negra.