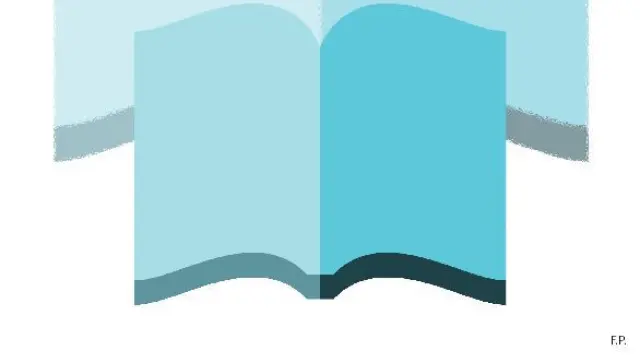Las virtudes y la ley
En estos momentos de debate sobre una hipotética reforma de la Constitución no hay que olvidar que, aunque las normas tienen efectos muy relevantes sobre la ciudadanía, son más importantes las costumbres sociales que nos vinculan a través de ellas.
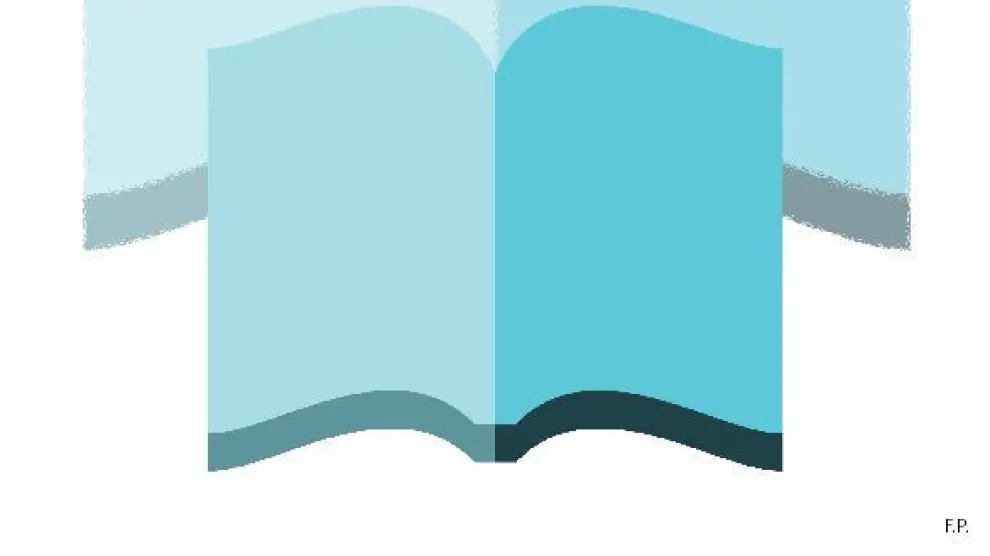
La celebración, estos días, del 40º aniversario de la Constitución de 1978 ha avivado el debate sobre la necesidad de su reforma, en el que últimamente vivimos instalados. Podría parecer que dicho debate ya no es un asunto exclusivo de la clase política -acostumbrada, como es normal, a aprovechar cualquier conmemoración para arrimar el ascua a su sardina- sino que incluso se habría extendido a la ciudadanía, convertido en tema de discusión de las conversaciones de bar y sobremesa. Pero, en realidad, en nuestro mundo feliz de redes sociales y política de declaraciones el poder -o la agenda, como se dice- también consiste en eso: en conseguir que todos hablemos de lo mismo y de la misma manera, sea a favor o en contra.
Como además el cambio se ha convertido en un criterio básico de legitimidad, casi hasta da igual cuál sea el sentido de las propuestas. Lo importante es cambiar, qué más da hacia dónde. O mejor todavía: hablar de ello, que parezca que avanzamos. De ahí que, a menudo, se insista en la necesidad de modificar las leyes sin tener que precisar cuál debe ser esa renovación, o haciendo referencia a mediterráneos que ya fueron descubiertos hace tiempo.
Lejos de mi intención ignorar la importancia de ese debate y, por supuesto, negar que la Constitución pueda o deba ser modificada en algún aspecto. Pero tiendo a pensar que, en alguna medida, quienes más radicalmente critican la rigidez o la obsolescencia de la norma son quienes más la idolatran, como si realmente el problema político de nuestro país fuera el texto constitucional y no más bien el uso o abuso que hacemos del mismo; y como si tales reformas fueran realmente la solución definitiva a nuestros problemas. Del mismo modo que, a menudo, los más papistas son los antipapistas, los más legalistas también suelen ser los antilegalistas. Para existir, los leguleyos necesitan de la ley que manipulan y desprecian incluso hasta ocultar su nombre.
Las constituciones y las leyes no hacen por sí mismas justos y benéficos a los pueblos, por más que lo diga su articulado. Por supuesto que no da igual una Ley -o una Constitución- que otra. Las normas tienen importantes efectos no solo materiales, sino también simbólicos, que contribuyen a la construcción de la realidad en un sentido determinado. Pero habitualmente no es la imperfección de las mismas lo que obstaculiza el progreso y la convivencia de los pueblos. Todas las leyes son imperfectas (aunque unas más que otras, claro está). En Derecho también podríamos decir que, como escribe Pablo DOrs, la perfección es la elegancia en la imperfección. La fuerza o las posibilidades del Derecho para transformar la sociedad -¡o para conservarla!- depende mucho más de la energía y la confianza que pongan en él sus destinatarios, que de sí mismo. La virtud de la ley no es ajena a las virtudes de la ciudadanía; necesita de ellas. Por eso no es extraño que la hiperregulación coexista con la anomia; y no es raro que en las sociedades más reglamentistas esté ampliamente extendida la cultura del incumplimiento de las normas.
En el Protágoras de Platón se cuenta que Zeus, preocupado por las guerras civiles que amenazaban la supervivencia de las ciudades, envió a Hermes a la Tierra para que diera a los hombres el remedio para restaurar la paz y la armonía. Comentando ese relato, el filósofo François Ost recuerda que el remedio de los dioses no era una constitución o un código prefabricado sino algo mucho más importante: «Los afectos que pueden asegurar la adhesión a las leyes: aidos y dikè. Aidos, o el respeto (de sí mismo, de los otros, de las instituciones y de las leyes), y dikè, el sentido de la mesura, la adhesión a la justicia». Poco importa el detalle de las leyes -añade Ost-, o incluso la naturaleza del régimen político (por muy importantes que sean unas y otra); lo que al final cuenta, más que las normas mismas, son las virtudes y las disposiciones sociales que nos vinculan a través de ellas.
Andrés García Inda es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza.