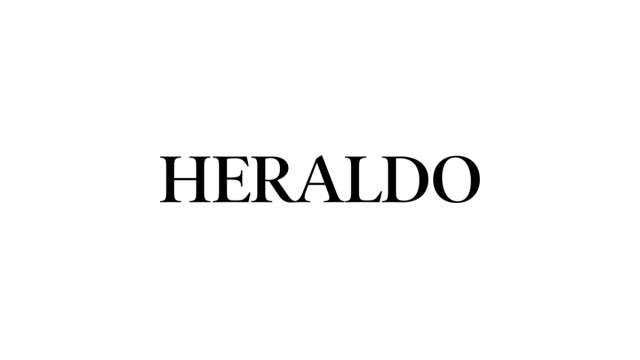Sobre la calavera de Lanuza
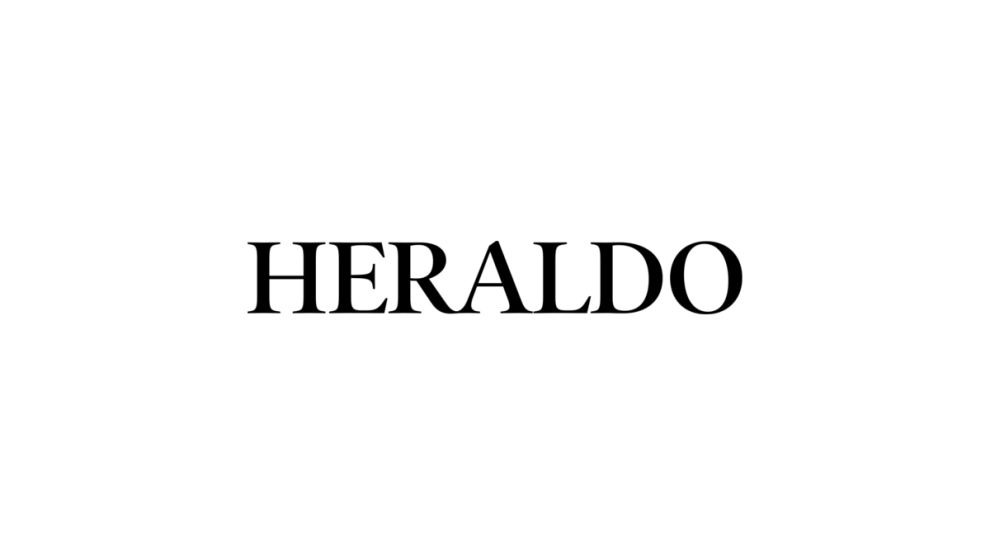
Los escritores de historia fabrican los recuerdos de sus prójimos. Al leer a un historiador, a menudo se adquiere conocimientos sobre sí mismo. No sucede igual al estudiar la tabla del siete, pues no hay en ella nada personal. Es distinto aprender la historia del propio pueblo, del país donde se vive o se ha nacido. O estudiar ciertos hechos de cultura que se tienen como propios (así, la religión o la costumbre en la que se ha sido educado). Ese aprendizaje se incrusta en el individuo y afecta a sus sentimientos y modo de ver la vida. De ahí que muchos estados de todo signo se interesen por controlar la enseñanza de esas materias que no son ideológica o sentimentalmente indiferentes. Lo que uno cree saber sobre las ecuaciones de segundo grado, las nubes de evolución, las diferencias entre ácidos y bases, el bosón de Higgs o la curva de Lauffer apenas determinará su conducta sentimental hacia los otros. En suma: que no tiene sentido manipular el concepto de logaritmo, pero sí, y mucho, crear los recuerdos históricos de cada cual.
El aragonesismo político efervescente, que ahora repunta -como era de esperar- al calor de la fiebre separatista, tiene como día señero el 20 de diciembre, fecha en la que, por orden de Felipe II (I en Aragón), las tropas castellanas, que iban a la frontera con Francia, ocuparon sin resistencia Zaragoza. Tras ello, se decapitó al joven justicia Juan de Lanuza y Urrea (Juan de Lanuza V), sin formarle siquiera proceso, a modo de escarmiento político. Fue en 1591 y procede recordar que no sucedió de pronto ni hubo un solo disparo de arcabuz.
Las tropas mandadas por Alonso de Vargas, bien recibidas por las autoridades, llevaban ya más de un mes en Zaragoza.
Menos aún suele recordarse que los grupos de zaragozanos más alterados, encolerizados por el abuso regio que ignoraba la ley aragonesa -ya había hecho Felipe otro tanto en Teruel, pocos años atrás-, lincharon en la calle al delegado regio, el 24 de mayo de 1591. El altivo marqués de Almenara, acuchillado, murió a los pocos días. Fue un grave crimen de sangre y el rey actuó brutalmente, porque se jugaba mucho.
Todo empezó por haber dado Aragón la debida protección legal al tortuoso, y maltratado secretario regio Antonio Pérez del Hierro, huido de las prisiones de la Corte, testigo y autor, por cuenta de Felipe, de los que hoy se llaman crímenes de estado. Aunque nacido en tierras de Guadalajara, era aragonés por fuero.
El justicia entregó a Pérez
Lo que no se recuerda nunca, eruditos aparte, es que fue el justicia mismo (no el que sería muerto, sino su padre), y asistido por cinco lugartenientes (Chález, Torralba, Gazo, Clavería y Bautista Lanuza), quien decidió que no era contrafuero dar la razón al rey. Fue Juan de Lanuza y Espés quien entregó a Pérez. Recurrió a dos sutiles artificios. Uno: se entregó el preso a la Inquisición, pero sin sacarlo de la cárcel del justicia. Dos: se declaró suspendido (no anulado) el derecho aragonés de manifestación que amparaba a Pérez. Y todo ello se hizo «con total quietud y sosiego, sin repugnancia, contradicción ni alteración alguna». Lógicamente, el tribunal del justicia se desprestigió no poco (Jarque y Salas).
Muerto el aristocrático justicia (los Lanuza no eran meros hidalgos), le sucedió su hijo, Juan de Lanuza V, que ejerció menos de tres meses. Cuando el verdugo le quitó la vida, era «gallardo mozo de 27 años, rubio, de muy buen aspecto, afable y cortesano».
Una calavera fuera de lugar
El siglo XIX fue, en España y entoda Europa, época de resurrecciones patrióticas y nacionalistas. En 1841, el concejal de Zaragoza Esteban Lacasa se propuso hallar los huesos del desventurado justicia y logró su objetivo. En el solar del imponente convento de San Francisco (destruido durante los Sitios, donde hoy está la Diputación de Zaragoza) tenían sus tumbas los Lanuza. Lacasa indagó «precisamente en el punto en que, según datos históricos y noticias adquiridas, debía existir» el enterramiento familiar. Se encontraron, en efecto, restos de tejidos caros y, al poco, apareció un esqueleto que apenas admitía duda: «Los huesos de los hombros estaban pegantes a la pared de la caja sin que estuviese ni hubiese podido haber cabeza alguna. Y como a Don Juan de Lanuza le fuere dividida por el verdugo, mandé, con el mayor cuidado, descubrir el resto, encontrándose su cabeza sobre el pecho y que las canillas de las pantorrillas estaban todavía dentro de unas medias de seda» estropeadas, pero que parecían haber sido negras.
Se hicieron reconocimientos forenses que concluyeron en la posibilidad de que el verdugo hubiera cercenado la cabeza por la segunda vértebra cervical.
Los restos, piadosamente celados en una sencilla urna, se exhiben hoy en la Real Capilla de Santa Isabel, en la plaza zaragozana que adecuadamente lleva el nombre del Justicia. Pocos lo saben.