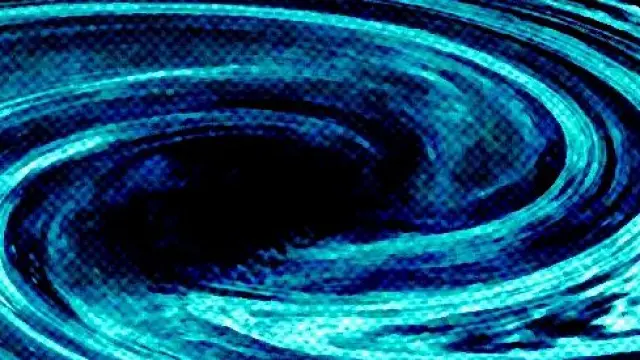Como el barniz
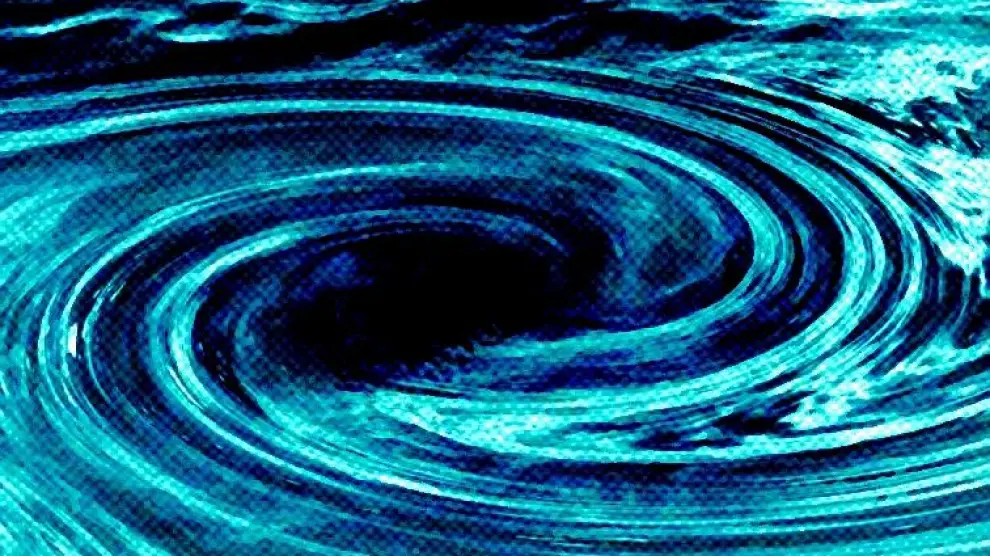
La vida se escapa de las manos como los días del calendario. Si se intentan retener… termina. Según cómo se cuenten, un día más es uno menos. Y para contar no queda más remedio que mirar al Sol o a la Luna. Ésta cambia su rostro de forma regular. Sus cuartos son mitades de la llena, mientras el novilunio parece administrar la cadencia.
Entre amanecer y anochecer el tiempo se escurre como el agua en un cestillo. No es posible detener nada. Sólo es eterna esa secuencia, implacable. Como eterna parece la memoria, hasta que se desvanece entre los recuerdos y el olvido. Ahí, cuanto más se quiere hacer, menos cunde. El día se queda en nada.
Eso sí, cuanto menos se hace, más largas son las horas. Salvo al dormir, siempre cortas. Nunca son suficientes sesenta minutos, si el sueño aprieta. Dormir es el primer peldaño para soñar dejando que la consciencia pierda las riendas. No es fácil saber qué sueños son mejores, si con los ojos abiertos o cerrados; pues soñar despierto es harina de otro costal, incluso cuando se quiere derrotar al tedio.
El aburrimiento es inversamente proporcional a la prisa. Aunque siempre hay quien dirá que no son magnitudes relacionadas. Sin embargo, da la impresión de que sólo lo incomparable, así visto, permite encontrar diferencias. Aburrirse no es lo mismo que aburrir. La conjugación de ambos verbos produce efectos físicos tan cargados de subjetividad como de horas perdidas. Ahí, en el tiempo, es donde al apresurarse es posible acelerar la densidad de los minutos y vaciar de nada el aburrimiento. No obstante, opiniones, emociones y gustos hay para todo.
Cuantas más son las obligaciones más apretado se siente el tiempo. Las obligaciones sujetan. A unos por cumplir con el deber, a otros por inercia y, más de una vez, por vicio. Vivimos una época obsesionada por la productividad, por la eficiencia que compite para terminar en ninguna parte. Hemos olvidado vivir sintiendo la propia vida. Por eso se escapa más rápida e inútilmente. El dogma es alcanzar las metas. No importan los caminos. Los objetivos trazan la recta. En esa dinámica es fácil entrar, caer y no salir. Unas obligaciones llevan a otras. Una tarea se enreda con la siguiente. Se encadenan los compromisos saturando la agenda sin dejar huecos para lo inesperado, para el placer o para el derroche. Si llega algo fuera de agenda, no cabe. En las cuadrículas de los horarios cada casilla tiene su ocupación. Los contratiempos están mal vistos y peor llevados. Hasta que no queda más remedio y se ha de parar porque la Vida te para. Entonces, lo accidental muestra la contingencia de los días. Poco hay necesario. Quizá nada, salvo respirar y tomar conciencia de cómo los pulmones llevan su ritmo sin pedir permiso. En ese instante es posible doblegar lo involuntario de cada exhalación. Antes de volver a llenar de esperanza y sentido la esponja de la conciencia. Vaciarse de oxígeno es la única forma de echar de menos el aire puro.
Al despertar del mecanismo automático de la respiración, se sienten los latidos del corazón de otro modo. Sin levantarse de la silla, se acelera o se aquieta. Ese sentir lo esencial lleva a pensar en el propio cuerpo, con otra consciencia, descubriendo que de la piel hacia dentro hay un mundo tan importante o más que hacia fuera. Cada bocanada de aire es una oportunidad más para seguir siendo. Si se para el pulso, se para el corazón, pero si se detiene por unos segundos la respiración, se descubre otra dimensión de uno mismo. Los días no se escapan de la misma manera. Es incluso posible preguntar por qué se llenan los días de horas que no son propias. Y, al contrario, es el momento para hacer que las cosas y sus causas sean parte del escenario; sin ser piezas del reloj del Universo, hacen que el tiempo no exista.
De hecho –como dice Javier, mi maestro laudero– el tiempo no existe. Nunca está. Hasta a los relojes se les escapa con cada grano de arena que cae, con cada movimiento de las saetas. No está, pero pasa. No se ve, pero se va. No se toca, pero se siente. El tiempo como el barniz tarda en mezclarse, en extenderse y en secarse. En esta época donde los cronómetros sincronizan vuelos más allá de la propia casa, donde las antípodas están a unas cuantas horas de avión, es posible preguntar para qué tanto deber, tanta obligación si no hay lugar para dejarse llevar por el placer de vivir soñando que se está viviendo.
(Puede consultar aquí todos los artículos escritos en HERALDO por Chaime Marcuello)