Por una democracia cooperativa
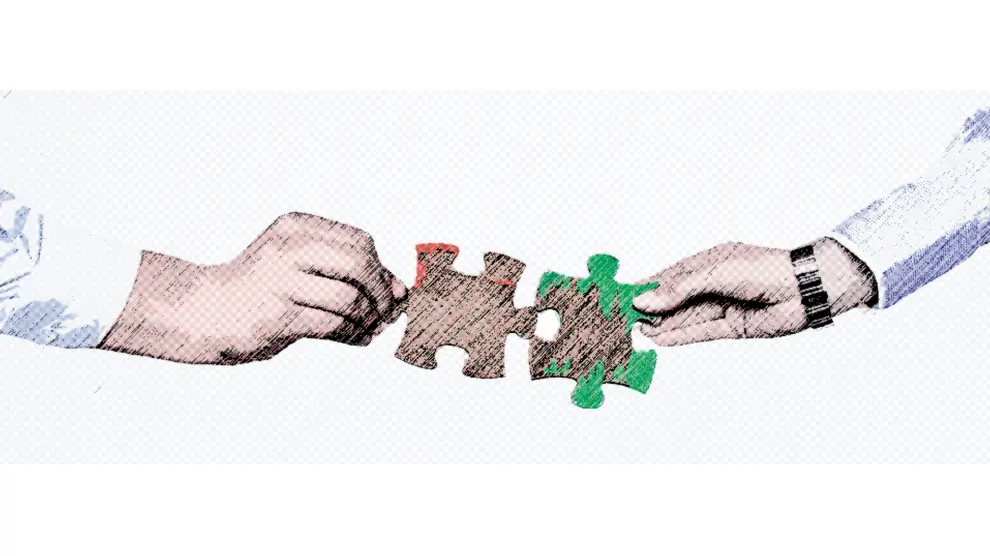
De forma poética, el escritor japonés Kobo Abe planteó en ‘La soga’ que las dos primeras herramientas que creó el ser humano fueron el palo y la cuerda. El palo para alejar y la cuerda para acercar. Stanley Kubrick, sin conocer aparentemente su obra, imaginó algo semejante en la célebre secuencia de apertura de la película ‘2001: Odisea en el espacio’.
En ella, la conversión de un hueso en un arma marca el inicio de la evolución humana. Al margen de la ficción, que la violencia nos ha acompañado desde nuestro origen como especie es un hecho documentado. Entre los restos hallados en Atapuerca, se encuentran los de la primera víctima conocida de un asesinato; el cual se habría producido hace más de 430.000 años. La larga relación de la humanidad con la violencia resulta, con todo, ambivalente, puesto que si bien, por desgracia, nunca hemos dejado de ejercerla entre nosotros, en paralelo, también hemos procurado contenerla por distintas vías. La llamada ley del talión, que hoy citamos como sinónimo de barbarie, fue un signo de civilización en su origen, al intentar establecer límites a la venganza privada. De hecho, el Código de Hammurabi que la recoge, ante lesiones menos graves, daba preferencia como compensación al pago por el atacante de los gastos médicos que precisara la persona agredida, bajo la promesa de no reincidir. No en todo buscaba la mesura, pero el espíritu general del Código era disminuir y no fomentar la violencia dentro de la sociedad. Una aspiración que han compartido otros muchos textos legales, entre los que destaca el quinto mandamiento, que ordena no matar.
Cuesta hacer un balance optimista sobre el estado de la violencia en el mundo, cuando en los últimos años se ha producido un incremento en el número e intensidad de los conflictos armados; y la tensión entre las grandes potencias ha crecido. Parece igualmente obsceno hablar de la mayor era de paz de la humanidad, cuando las muertes provocadas por el crimen organizado rivalizan con las de las guerras, y cientos de millones de personas todavía viven bajo regímenes represivos, sustentados en la coacción activa y la coerción. Sin embargo, en términos relativos, y a escala global, la probabilidad de sufrir una muerte o una acción violenta relevante es la más baja de la historia. Hemos mejorado, y mucho, aunque resulte difícil de creer. Lo que debería darnos esperanzas acerca de nosotros mismos; pero que también tendría que incitarnos a reflexionar sobre cuál ha sido el nivel de violencia con el que hemos convivido en el pasado si el saldo del siglo XXI continúa siendo positivo a pesar de las guerras de Ucrania, Yemen, Siria, Gaza, Sudán, Tigray…
En este proceso de reducción de la violencia, el impulso y la expansión de la democracia han jugado un papel clave, canalizando la lucha por el poder a través de medios pacíficos. Si analizamos desde una perspectiva histórica cuáles han sido las principales fuentes de conflicto, el poder figura entre las más importantes; sino es la que más. El poder es un bien escaso y, como tal, se compite por él. En pos de su conquista se han vertido océanos de sangre. Tristemente, no existe ningún país que no haya sufrido enfrentamientos fratricidas a causa de su disputa. La democracia, en ese sentido, ejerce como un techo de cristal que marca hasta dónde se puede llegar para alcanzar el poder. El modelo moderno se sostiene en la idea de los límites, que el poder puede y debe ser perdido con naturalidad y que por tanto no todo vale con tal de lograrlo o conservarlo. Esa es su gran particularidad como sistema político, su carácter dinámico, al prever de antemano la alternancia como parte de su funcionamiento regular. Salvo los violentos y totalitarios, nadie queda excluido del todo en democracia, incluso si no es partícipe de la mayoría vigente, porque conserva la expectativa de que en algún momento sus ideas sean las que prevalezcan. Sin embargo, quizá esto ya no sea suficiente y haya que buscar una mayor integración, incluso cuando los votos no lo exijan.
Retomando la metáfora de Kobo Abe, después de la crisis del primer tercio del siglo XX, la democracia ha operado muy bien frenando el uso del ‘palo’, lo que ha permitido miles de transiciones de poder pacíficas. Lo ha hecho tan bien que habíamos olvidado que la aceptación de los resultados electorales no nace de la aritmética, sino del respeto al otro. La victoria de un rival se tolera, la de de un enemigo no, menos aún la de un demonio. Por eso, si se convierte a la mitad de un país en enemigo o demonio a ojos de la otra, se abre la puerta a que las relaciones políticas continúen por medios más agresivos que los de la democracia, como ocurrió recientemente en EE. UU. o Brasil. Dado que estos riesgos surgen del alejamiento, el remedio reside en la ‘cuerda’. Tenemos que acercarnos más.
(Puede consultar aquí todos los artículos escritos en HERALDO por Gonzalo Castro Marquina)
