Tercer Milenio
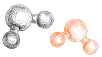
En colaboración con ITA
Desafíos globales
¿Cuál es la mejor opción para el descanso eterno de 9.000 millones de personas?
Qué hacer con nuestros cuerpos una vez muertos supone en la actualidad un serio problema medioambiental. Cada vez que un cuerpo es enterrado en un cementerio o incinerado en un horno crematorio se liberan importantes cantidades de CO2 a la atmósfera que contribuyen al calentamiento global. Urge buscar una alternativa más sostenible. ¿Por ejemplo compostar los restos de nuestros seres queridos?

“En pleno siglo XIX, Londres tenía tan solo 90 hectáreas de cementerios. Los muertos yacían apiñados en ellos en densidades casi inimaginables. Cuando el poeta William Blake falleció en 1827, fue enterrado en Bunhill Fields sobre tres personas más; posteriormente, otras cuatro fueron enterradas encima de él. De esta manera, los cementerios de Londres concentraban cantidades pasmosas de carne muerta. Se estima que en la iglesia parroquial de St. Marylebone había enterrados 100.000 muertos en un camposanto de media hectárea… Los cementerios estaban tan llenos que resultaba casi imposible hundir una pala en el suelo sin extraer un miembro en descomposición o cualquier otra reliquia orgánica…”.
('Una breve historia de la vida privada', Bill Bryson)
En los años en torno a 1820, en Londres se concentraban dos millones de personas y la población mundial era de 1.200 millones de personas. Dos siglos después, la población londinense asciende a nueve millones y la mundial se ha multiplicado por siete. Casi 9.000 millones de personas pululando sobre el planeta. Que, en realidad, suponen solamente el 7% de todos los humanos que han vivido en él en algún momento (para un total estimado de 117.000 millones). Literalmente caminamos sobre cadáveres y vivimos rodeados de tumbas.
A día de hoy -y por lo visto ya desde hace tiempo-, la gestión de nuestros cuerpos una vez muertos constituye un importante problema logístico: por falta de espacio donde dar sepultura a tanto finado, pero también porque el tratamiento que reciben nuestros restos representa ya un significativo problema medioambiental.
Según los datos de un estudio encargado por los servicios funerarios de París en 2017, dar sepultura clásica a un cuerpo deja la misma huella de carbono que un trayecto en coche de 3.000 km. O dicho de otro modo, enterrar un cuerpo en un cementerio supone una emisión de 180 kg de CO₂ a la atmósfera. Unas emisiones derivadas de los procesos de minería, metalurgia, la producción y el transporte tanto de los ataúdes como de las lápidas y los aislamientos.
Tal vez un muerto no sea un gran problema, pero si se multiplica esa cantidad por los 9.000 millones de personas que en estos momentos esperamos sepultura, sale la barbaridad de 1,6 billones de kg de CO₂.
Por otro lado, la cremación o incineración -que solo fue introducida a mediados del siglo XX y que sigue siendo la opción minoritaria- si bien evita el problema del almacenamiento, sigue siendo un procedimiento muy poco sostenible: cada incineración -un proceso de combustión que requiere combustibles fósiles- libera la atmósfera 50 kg de CO₂, además de sustancias tóxicas como óxidos de nitrógeno, mercurio y compuestos sulfurados.
A la vista de lo dicho hasta aquí, parece evidente que es necesario optar -y adoptar- por un procedimiento alternativo para gestionar nuestro descanso eterno. Una posible y ya viable alternativa es el 'compostaje humano', o si se prefiere la denominación más amable y menos cruda, la 'reducción orgánica natural'. Un procedimiento en el que el cadáver es sometido a una descomposición controlada para convertirlo en abono natural.
En esencia, la reducción orgánica natural implica introducir el cuerpo en un contenedor especial que permite controlar las condiciones de aireación y humedad, junto con otros materiales orgánicos como alfalfa, paja y virutas de madera, que contribuyen a crear el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de microorganismos y bacterias descomponedoras, que serán las encargadas de realizar la transmutación del cadáver en compost, en un proceso que usualmente dura entre uno y dos meses -y también de garantizar la inocuidad del mismo, ya que son microorganismos termofílicos, lo que supone que las reacciones de descomposición que llevan a cabo liberan energía calorífica que eleva la temperatura del contenedor por encima de los 55ºC, garantizando así la destrucción de gérmenes y patógenos-.
Una vez completado el proceso, el resultado final son unos 700 litros de abono aprovechable y con el plus de que su producción conlleva una huella de carbono neta negativa, ya que el carbono contenido en el cuerpo, en lugar de ser liberado a la atmósfera como CO₂, queda secuestrado en el sustrato en forma de compuestos orgánicos. Luego, a dónde se destina ese compost ya es voluntad del difunto -si lo ha consignado por escrito- y/o de sus familiares.
-Ir al suplemento Tercer Milenio
Apúntate y recibe cada semana en tu correo la newsletter de ciencia



