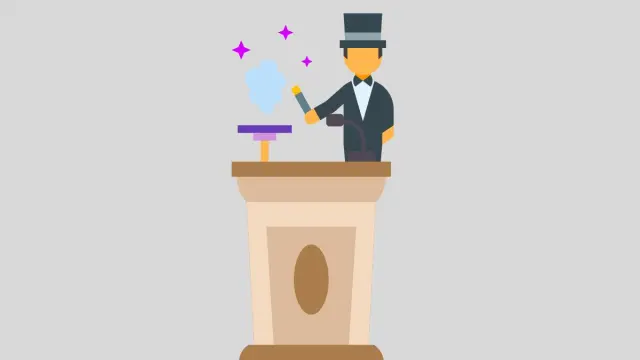¿Prometer o engaitar?
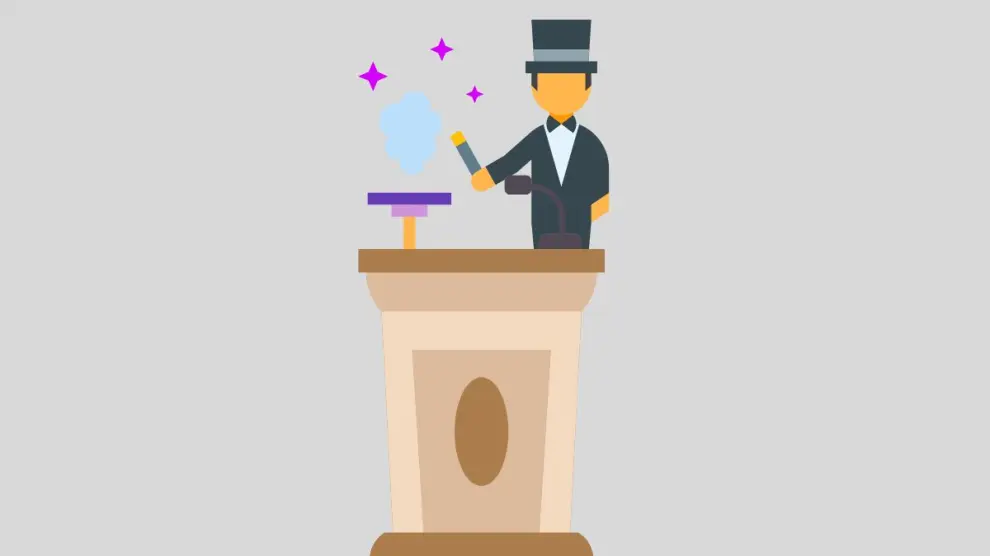
Criar a un animal al que le sea lícito hacer promesas —escribía Nietzsche—. ¿No es precisamente esta misma paradójica tarea la que la naturaleza se ha propuesto con respecto al hombre? ¿No es este el auténtico problema del hombre...?".
Ciertamente. Ese es, o debería ser, el auténtico objetivo de toda nuestra educación, y tal vez por eso ésta está en crisis. Se trata de convertirnos en un sujeto capaz de promesa, es decir, en una persona, lo que constituye en realidad una tarea interminable. Ahí radica nuestra condición moral, en ese rasgo asombroso que nos caracteriza como especie: somos capaces de imaginar posibilidades y proyectarlas hacia el futuro. Porque eso es lo que significa etimológicamente prometer: lanzar hacia adelante. Pero no como quien demora una tarea o pospone una decisión para más tarde, sino como quien la resuelve anticipadamente. Es así como afirmamos y desarrollamos paradójicamente nuestra libertad: comprometiéndonos y obligándonos a actuar de determinada forma independientemente de cuales vayan a ser las circunstancias o los sentimientos en el futuro. Y es así como experimentamos y reconocemos también la fragilidad y el límite, cuando llegan las dificultades e incumplimos nuestros compromisos. Con todo, en la promesa auténtica o verdadera se intuye o hace presente ya ese futuro, por más lejano e impreciso que parezca. Contemplando el hielo que cubría las plantas ateridas, Rosalía de Castro reconocía en él la "promesa de flores tempranas". Hay algo, sí, que diferencia la verdadera promesa de la mera ensoñación o el simple embuste.
De un tiempo a esta parte, sin embargo, cada vez resulta más difícil diferenciar lo uno de lo otro y hay quienes alertan por ello de un cierto debilitamiento o crisis de nuestra naturaleza o condición moral. La promesa parece haber quedado reducida a las relaciones contractuales y, aun así, sea o no conscientemente y vengan o no mal dadas las circunstancias, cada vez más vamos trasladando a otros la responsabilidad de cumplir con nuestros propios compromisos o de asumir las consecuencias de su incumplimiento. Seguramente son múltiples los factores de esa caquexia moral: la extensión de la charlatanería, la erosión de la voluntad, el auge del emotivismo, el presentismo y la aceleración de la percepción temporal... Quién sabe si la frívola banalización de las promesas en la esfera política es una consecuencia más de esa deriva o si, por el contrario, la colonización política de la vida social es uno de los elementos que contribuye a su extensión. O las dos cosas.
electoral que alcanza su apogeo en la campaña, convertida ésta en una simple
operación de marketing cuyo objetivo no es convencernos, sino seducirnos
En nuestras democracias la política parece haber quedado reducida a una estrategia de confrontación electoral que alcanza su apogeo en la campaña, convertida ésta en una simple operación de marketing y propaganda cuyo objetivo principal no es convencernos, sino seducirnos. La inflación —y la consiguiente devaluación— de las promesas electorales es una de las características más sobresalientes de ese proceso. Los candidatos se afanan en prometer sin límites, o con el único límite de no resultar excesivamente ilusorios, porque ya sabemos que quien más promete, aunque solo sea por probabilidad estadística, tiende a ser el que menos cumple. Tiene que parecer que van a cumplir lo que dicen, aunque ellos mismos sepan, y nosotros también, que no va a ser así. Y curiosamente ese límite cada vez es más difuso. ¿Son ellos, los líderes y quienes les corean, cada vez más cínicos? ¿o los ciudadanos cada vez más crédulos? ¿o las dos cosas, otra vez?
Como el asunto no es nuevo, en español disponemos de una vieja y preciosa palabra —engaitar— que significa precisamente eso: engañar con promesas falsas o vanas, o con halagos y palabras artificiosas y deslumbradoras. En los ecos de la misma resuenan, como en los discursos chillones y aflautados de la vocinglería electoral, esos resuellos de las tripas que a la vez que chiflan una melodía envuelven con su ronquido nuestras mentes, para embobarnos o emborracharnos. Como el flautista de Hamelin. En un contexto así, tan ensordecedor, y en el que la palabra ha perdido tanto su valor, resulta difícil discernir quién nos dice la verdad y quién nos engaita. Quizás por eso, para decidir racionalmente, lo más apropiado sería evaluar lo que realmente han hecho hasta ahora, o lo que no han querido o no han sido capaces de hacer hasta el momento, en lugar de obnubilarnos con lo que dicen que, presuntamente, se comprometen a hacer en el futuro.