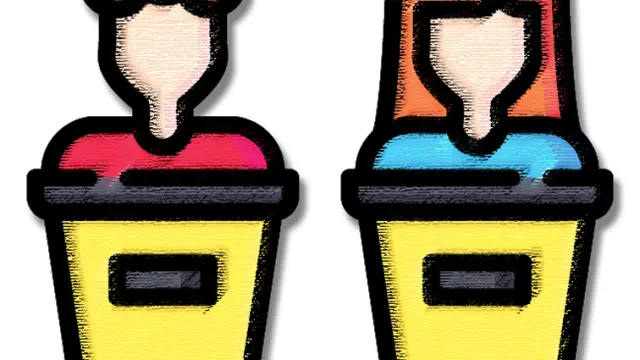Las personas y las ideas
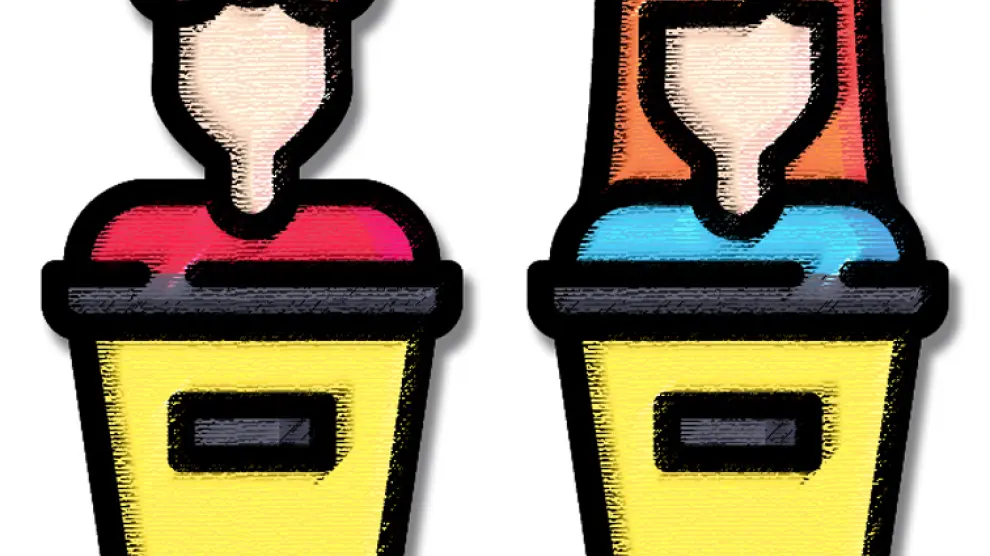
Vivimos tiempos difíciles para el pensamiento libre: mejor, para que uno se sienta libre para expresar su pensamiento, al menos en muchos temas que han sido ocupados por la ortodoxia social. La presión social, novedosamente manifestada a través de las diversas redes sociales, va achicando los espacios en los que un ciudadano puede expresar su opinión sin miedo a suscitar reacciones que acaben convirtiéndolo en un marginado social. Los procedimientos y las técnicas cambian, pero los seres humanos y sus modos de comportarse parece que no mucho: como decía el humorista (y más que humorista) Quino por boca de Mafalda, a propósito de la evolución desde el arco y las flechas hasta los cohetes intercontinentales, es asombroso ver lo mucho que ha evolucionado la técnica, y lo poco que han cambiado las intenciones.
Todo esto desemboca en la censura más eficaz, que es la autocensura: cuando es uno mismo quien censura su propio pensamiento, para evitar convertirse en un paria.
Este preocupante fenómeno tiene muchas causas. Hoy quiero detenerme en una, muy característica de nuestros días, que consiste en considerar equivalentes el respeto a la persona y la aceptación de sus ideas y comportamientos. La idea clásica de que es posible respetar a una persona sin compartir sus ideas (es más, considerándolas erróneas, o perjudiciales) va cediendo ante la exigencia de aceptación de esas ideas como única prueba de respeto a la persona que las sostiene, de manera que discrepar es no solo no respetar, sino atentar contra la dignidad básica de esa persona.
Esto explica que en muchos ámbitos (también en los académicos), el debate intelectual, que es -o debería ser- sobre ideas y argumentos, acaba convirtiéndose en una cuestión de sentimientos (el emotivismo, que es otra características de nuestra época), de manera que al final las ideas o los argumentos pasan de ser verdaderos o falsos, a ser ofensivos o no, aunque se expresen en forma respetuosa. Este planteamiento excluye toda posibilidad de debate: solo cabe la aceptación, o la exclusión.
Voy a poner un ejemplo, aún corriendo el riesgo de sufrir lo que denuncio. Vamos a pensar en la posibilidad de cambio de sexo de menores de edad, incluso desde edades tempranas, incluyendo tratamientos hormonales con consecuencias irreversibles: la discusión aquí debería ser, además de sobre cuestiones de mayor calado (si es o no posible realmente un cambio de sexo, o que requisitos y consecuencias tiene cambiar legalmente el sexo ‘oficial’ de una persona…), sobre si es o no razonable dar esos tratamientos que tienen consecuencias irreversibles, y que por tanto impedirían una total vuelta atrás cuando ese niño sea mayor de edad, a quien por razón de la edad carece de suficiente juicio y experiencia. Sin embargo, simplemente manifestar esas (razonables) dudas es considerado como un atentado contra la dignidad de esos niños, y de las personas transexuales en general, hasta el punto de que quien las manifiesta pasa inmediatamente a formar parte de quienes sufren una peculiar fobia (transfobia). A partir de ahí, no cabe debate ni discusión: o se está de acuerdo, o se es tránsfobo. La posibilidad de que existan legítimamente concepciones diversas sobre el ser humano desaparece de la plaza pública, y ya solo cabe la opinión considerada socialmente como ortodoxa. Y si Vd. no está de acuerdo, aténgase a las consecuencias… Y esto ocurre no solo ni principalmente en España (que también): ahí están los recientes problemas de J. K. Rowling, o el igualmente reciente manifiesto por la libertad de expresión publicado en Harper’s Magazine y firmado por más de 150 intelectuales.
Todo esto tiene también un reverso perverso, que ocurre cuando se invierten los términos, de manera que cuando no se comparten unas ideas, se rechaza simultáneamente a quien las defiende, como afectado por una suerte de maldad que lo inhabilita: pero claro, son malas las ideas que no coinciden con las que uno tiene. Así, quien sostiene esas ideas pasa a ser enemigo del pueblo, o de la nación, o de la independencia, o de la unidad nacional… Cuando esto es así (y tristemente es así demasiado a menudo en nuestra vida política), el diálogo y los acuerdos son casi imposibles, porque con el mal y los malos no es posible dialogar ni acordar nada.
Es hora de enfriar la cabeza, de distinguir claramente el respeto debido a cada persona por el hecho de serlo, y la legítima posibilidad de disentir de sus ideas (o de que él disienta de las mías), y de que existan legítimamente ideas diferentes sobre muchas cosas, importantes y menos importantes. Solo así el medio ambiente social podrá ir saneándose, los debates volverán a ser posibles (¡y fructíferos!), y será también posible llegar a acuerdos entre los discrepantes. Hace mucha falta.
Carlos Martínez de Aguirre es catedrático de Derecho civil