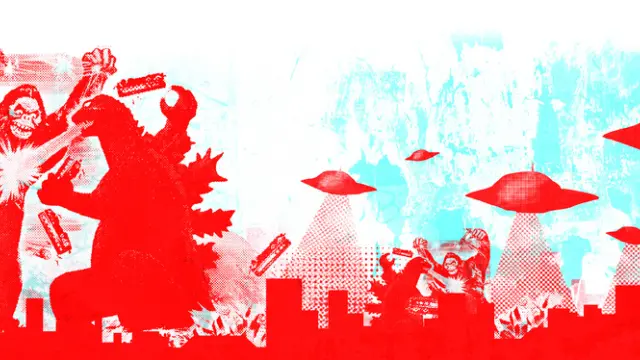LITERATURA
El arte de destruir
Cuando aprieta el calor y la ciudad se vuelve incómoda, lo mejor es arrasarla. Muchos escritores lo han hecho ya.
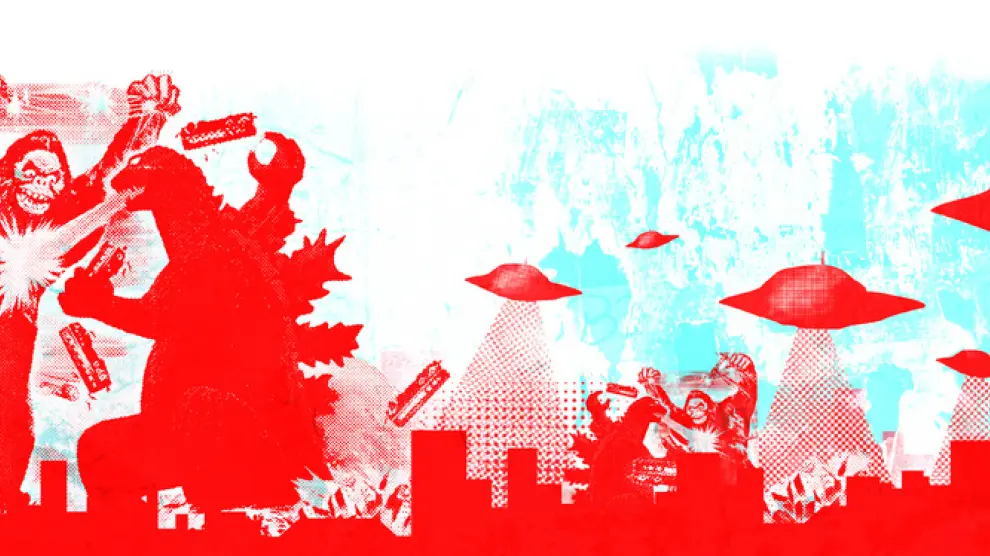
La intemperie avanza imparable. Afecta primero a las casas más nuevas, construidas con peores materiales, pero se ceba también en los edificios robustos levantados con piedras nobles. Sigue con las aceras, con las señales de tráfico, con todo vestigio urbano. Las hierbas se comen el asfalto y las calles se transforman en caminos de tierra. La intemperie avanza de fuera adentro: liquida los barrios de la periferia y comprime la ciudad hasta dejarla solo en su núcleo fundacional, colapsado por miles de refugiados del extrarradio.
¿Qué es la intemperie y por qué avanza como avanza? El argentino Pedro Mairal, inventor de este cuento, no se molesta en explicarlo. No lo necesita, porque no es real, solo es el argumento de su novela ‘El año del desierto’, que se acaba de publicar en España en el sello indie Salto de Página. La ciudad que va desapareciendo se llama Buenos Aires, y la intemperie se puede interpretar (o no) como el miedo a la desintegración social que se extendió por Argentina tras el corralito de 2001.
‘El año del desierto’ es una novela curiosa, inquietante e interesante no solo por el gusto que da leerla, sino porque es muy rara en la tradición de la literatura en español (aunque no tanto en la literatura escrita al otro lado del charco), que no tiene por costumbre destruir grandes ciudades.
A muchos hacedores de ficciones les provoca mucho placer arrasar metrópolis. Son como niños destrozando una maqueta de Lego o un fuerte de Playmobil. Pero en España es raro encontrar escritores así. Más bien suele abundar la especie contraria: la que venera hasta la última piedra de su queridísima ciudad y se dedica a cantarle elegías y a componer versos endecasílabos de cada adoquín del casco antiguo y de cada campanario. Los novelistas españoles se contentan con describir las ciudades -incluso cuando narran batallas que las destruyen-, pero muchos extranjeros, y algún que otro latinoamericano entre ellos, inventan apocalipsis con una crueldad que escamará a más de un agente de la CIA.
Así, mientras Madrid, Barcelona y Zaragoza viven tranquilas, sin temer nada más que algún conflicto interior de personajes complejos y atormentados que no pueden hacerles ni un rasguño, Buenos Aires y Nueva York son cíclicamente arrasadas por escritores vitriólicos y sedientos de ruinas. Lo de que las ciudades devoran a sus habitantes a veces se toma como algo literal, no solo como una metáfora del vacío cotidiano.
Sin irse muy atrás en el tiempo, Sergio Chejfec tiene una novela futurista titulada ‘El aire’ -no editada aún en España, aunque se publicará pronto, porque la editorial Candaya está sacando toda su obra-, en la que retrata un Buenos Aires ruinoso, despoblado y al borde de la desaparición. Lo cuenta como un proceso de deterioro natural, sin que medie una catástrofe. Otro novelista porteño, Carlos Gamerro, fantaseó con una destrucción parcial de su ciudad en una delirante novela titulada ‘La aventura de los bustos de Eva’. Son dos ejemplos recientes, pero se pueden rastrear impulsos destructivos en relatos de Cortázar y de Borges, e incluso de otros autores de principios de siglo como Gombrowicz o Arlt: cuanto más confiesan amar Buenos Aires, con más gusto la mandan al cuerno.
Pero los verdaderos e insuperables maestros en cargarse rascacielos y en incendiar monumentos históricos son los estadounidenses. Las pelis de destrucciones urbanas son un subgénero cinematográfico, pero antes del cino hubo -y hay- novelas.
‘Soy leyenda’, uno de los últimos pelotazos de Will Smith, que cuenta la solitaria vida del último habitante del planeta y su perro en un Nueva York vacío, está basado en un libro homónimo de 1954 escrito por el pope de la ciencia-ficción Richard Matheson.
Nueva York ha sufrido todo tipo de devastaciones, inundaciones, catástrofes nucleares e invasiones extraterrestres (aunque ninguna como la de ‘La guerra de los mundos’, de H. G. Wells). Cualquier desastre imaginable que pueda liquidar una ciudad, lo ha vivido en alguna ficción. Pero cuando, en 2001, le tocó vivir parcialmente una destrucción como las que se contaban en libros y en pelis, los fabuladores se mordieron la lengua. Se declaró una tregua que aún no se ha levantado.
Pero hay quien no se conforma con romper casas. Puestos a echar abajo una metrópoli, ¿por qué no seguir con toda la sociedad? Es lo que hace Cormac MacCarthy en ‘La carretera’ (también en versión erótico-fílmica con el rudo y masculino Vigo Mortenssen, para quienes no quieran forzar su vista leyendo y prefieran recreársela con el cuerpo del actor), que manda a paseo a Estados Unidos enterito. No es una fabulación especialmente original, porque ya habíamos visto en la saga ‘Mad Max’ que, cuando todo acabe, una Tina Turner ceñida en cuero negro organizará peleas motorizadas. Por cierto, que es curioso que muchos de estos armagedones sucedan en verano. Cuando aprieta el calor, parece recomendable hacerse con un kit de supervivencia y una navaja suiza por si a los cuatro jinetes del ala les da por cabalgar.
No todo es serie B o ciencia-ficción con aroma ‘nerd’. Los tipos elegantes y cultos también gozan poniendo el mundo patas arriba. Vladimir Nabokov, por ejemplo, se inventó en ‘Ada o el ardor’ un nuevo mapamundi absolutamente delirante fruto de muchas guerras que habían acabado con el planeta que conocemos, y lo que Boris Vian hizo con París en ‘La espuma de los días’ no tiene nombre.
Aquí todavía estamos esperando que alguien se atreva a darle una buena paliza a Zaragoza. ¿Para cuándo una novela que la arrase hasta la última piedra? Ah, sí, perdona, me olvidaba: Zaragoza ya ha sido destruida hasta la última piedra en la vida real varias veces a lo largo de su historia. Quizá lo difícil, en nuestro caso, sea imaginar una ciudad intacta.