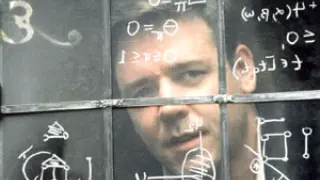Goya, los albores de un genio
Recorrido por la primera obra del pintor aragonés a su llegada a Madrid.

Nada se descubre al reflejar cómo han cambiado los gustos sobre la obra de Goya en estos dos siglos. Desde la preferencia sobre la estética académica de su época, cuando se ponderaba al pintor que, influido por Anton Mengs, seguía al dedillo los cánones clásicos, y cuya máxima expresión se encontró en el Cristo crucificado (1780), al de la crítica del siglo XX, que prefirió al Goya romántico, de pincelada fácil y suelta, que daba rienda libre a su imagen más desbocada, plasmando la realidad más recóndita y sombría, el submundo social y psicológico de la época en que le tocó vivir. Quizá solo sea hija de las últimas décadas la valoración del Goya como un pintor completo, multifacético, complejo y a veces, incluso, contradictorio, pero dotado de una genialidad que lo eleva sobre sus contemporáneos.
El recorrido por los cartones pintados por Goya para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara permite contemplar la complejidad de este pintor, en los albores de su madurez como artista, que había llegado a Madrid en 1775, a los 29 años, reclamado por su cuñado Francisco Bayeu y por el propio Mengs. Se contempla al Goya que domina las formas de una manera excepcional y rápida, pero que también estructura el cuadro para que las dimensiones corporales respondan a unos criterios geométricos. Al Goya que escribe a su amigo Martín Zapater comunicándole que sus oídos ya están cerrados a cantos populares"porque se me ha puesto en la cabeza que debo mantener una determinada idea y guardar una cierta dignidad", pero que luego recupera en sus pinturas instrumentos musicales populares como la dulzaina, la vihuela o la chirimía, o retrata con afán crítico- a niños absortos escuchando romanzas de ciego en El ciego de la guitarra (1778). En fin, al Goya maestro de la caracterización de personas y personajes que conforman las distintas capas sociales, pero que pinta un árbol bellísimo (¿quién dijo que Goya no era paisajista?) en Las floreras o la primavera (1786), que, por cierto, se incluye en una tetralogía de la cual sobresale La Nevada o el invierno (1786), donde el Goya ilustrado asume como referencia al Pieter Brueghel (el viejo) de los Peregrinos de Emaús.
La exposición, cuyos comisarios son por Manuela Mena y Gudrun Maurer, ha huido de la amalgama, estructurándose en torno a ocho temas que espacian y contrastan su contenido con trabajos de distintos autores: La caza, Divertimentos, Las clases sociales, Música y baile, Niños, Los sueños, Las cuatro estaciones y El aire. Desde la pintura romana se representan los divertimentos, pero es quizá Goya el artista que más y mejor los desarrolla.
A principios de siglo XVIII, de la mano de Kant y los pensadores ilustrados, el juego y el divertimento adquieren un sentido de educación y sociabilidad, de relaciones no agresivas, lúdicas, que facilitaba al pueblo alejarse de acciones de barbarie. Goya invierte la situación. Parte del concepto ilustrado, pero lo utiliza para mostrar las bajezas del hombre, los perfiles de cada clase social: la nobleza, la incipiente burguesía, los artesanos, los majos y los extranjeros, pero también caleseros, murcianos y traperos; el paisaje no está idealizado; pinta desde modelos nobles de Miguel Ángel o de Leonardo-, pero con un perfil distinto y sobre todo con un objetivo diferente: en Goya la intención subyace a la realidad, y la crítica, la metáfora o la sutileza entran a formar parte del hecho pictórico. Me detengo en el análisis de La Vendimia o el otoño (1786): a una dama noble, el sirviente, como Baco moderno, le ofrece las uvas; es sirviente, pero en su ademán se adivina una intención de cortejo; la tensión sexual es evidente; la campesina que los acompaña, como canéfora griega, parece ausente y el niño no llega a los racimos, lo que aumenta el significado de la metáfora. Nada más alejado de Goya que lo goyesco. Goya es todavía un pintor clásico aunque metafórico, que utiliza la realidad para transcenderla, en un juego en el que el espectador y la mirada son piezas clave.
Y, antes de acabar, una constatación: ni el director del Prado, Miguel Zugaza, ni la Jefa de conservación del siglo XVIII y de Goya, Manuela Mena, tienen intención alguna de reabrir el debate sobre la autoría de El coloso (1808-1812) después del último artículo de Nigel Glendinning. Las tesis actuales van más allá: posiblemente no sea ni de Asensio Juliá, con lo que el cuadro bajaría aún más su estatus.